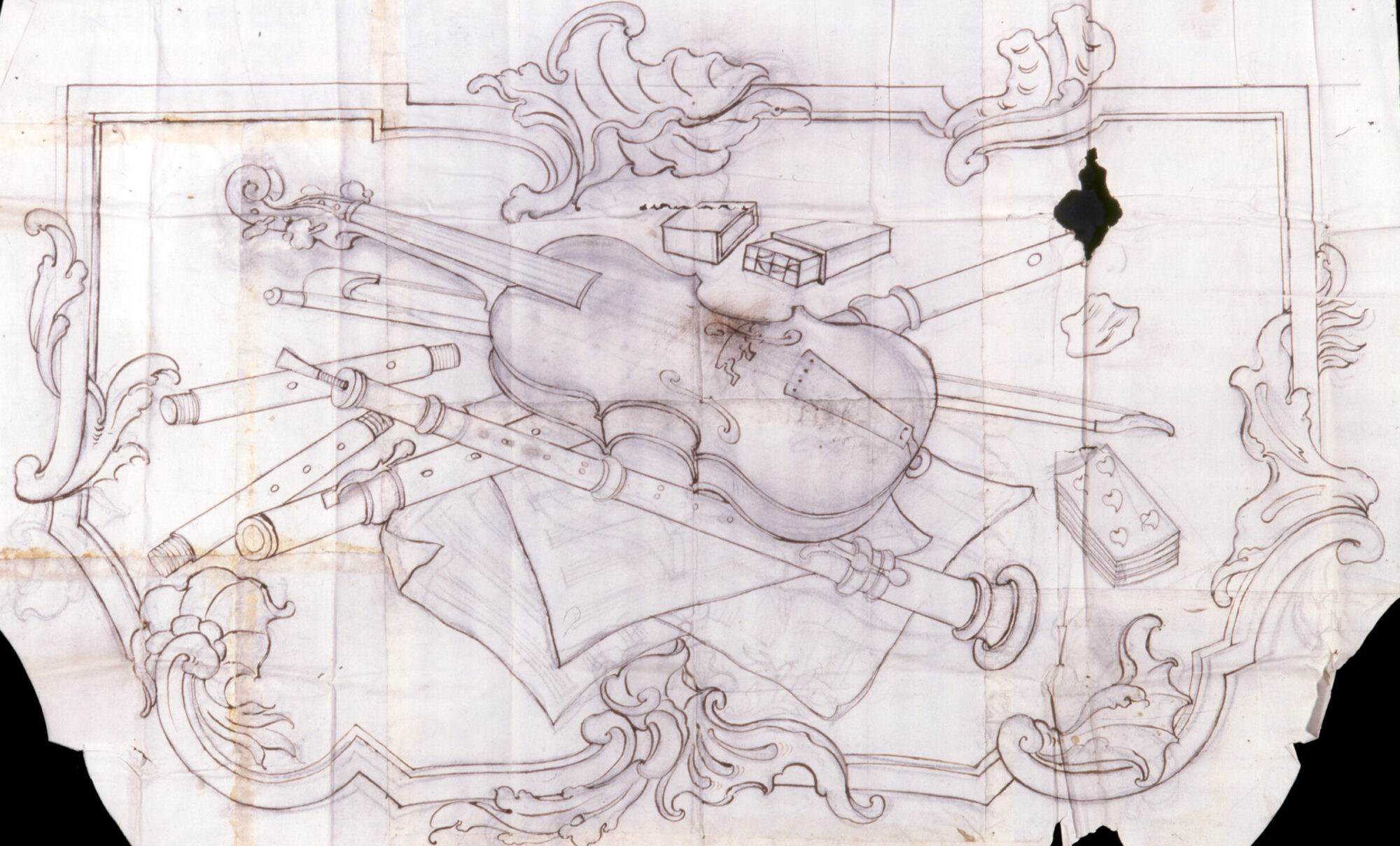Ordóñez. Lista de reproducción
Sinfonía en la mayor, Brown A4
Sin lugar a duda, la mayor fue la tonalidad predilecta de Carlos Ordóñez, que acudió a ella en once de sus sinfonías. La Sinfonía en la mayor, Brown A4 es la cuarta de ellas y constituye un ejemplo arquetípico de las sinfonías vienesas de mediados del siglo XVIII. Siguiendo la organización habitual en las sinfonías de mediados del siglo XVIII, se divide en tres movimientos (“Allegro piú presto con franchezza”, “Andante” y “Allegro”) que siguen el esquema rápido-lento-rápido heredado de la obertura operística italiana. La obra debió ser compuesta antes de 1775, cuando Ordóñez desarrollaba su actividad en un entorno cercano a Haydn y a Esterháza.
Sinfonía en sol menor, Brown Gm7
Al igual que la anterior, la Sinfonía en sol menor se articula en tres movimientos: “Allegro”, “Andante”, “Allegro non troppo con garbo”. Sin embargo, esta obra constituye una excepción dentro de la producción de Ordóñez, por estar compuesta en modo menor, característica lo aproxima a las corrientes del Sturm und Drang y del Empfindsamer stil, que aspiraban a elevar la intensidad expresiva de la obra. Así, aparecen dinámicas extremas y contrastantes, pasajes dominados por timbres oscuros, ritmos sincopados, contratiempos y texturas densas. En este sentido, Ordóñez se aprosima al estilo de compositores contemporáneos como Haydn o C. P. E. Bach. El “Allegro non troppo con garbo” con el que concluye la obra constituye el clímax de la misma por su grandiosidad: la densidad contrapuntística de este movimiento otorga un carácter triunfal al final de la composición.
Sinfonía en si bemol mayor, Brown I: B2
A diferencia de las anteriores, la Sinfonía en si bemol mayor se estructura en cuatro movimientos (“Allegro”, “Andante”, “Menuetto-Quartetto-Menuetto”, “Presto”), adoptando el modelo que emplearán Haydn o Mozart en sus obras de madurez. Para ello, Ordóñez incorpora un minueto que amplía el esquema prestablecido rápido-lento-rápido, reconvertido así en una sucesión de rápido-lento-minueto-final. En el plano estilístico, la sinfonía presenta rasgos típicos del estilo galante, como melodías acompañadas sencillas y regulares, algunos contrastes dinámicos y pequeños juegos contrapuntísticos y de pregunta-respuesta entre vientos y cuerdas. El empleo del contrapunto es, en todo caso, moderado, como corresponde al estilo característico del siglo XVIII. La ausencia de datos impide situar cronológicamente esta sinfonía, que ni siquiera figura en el catálogo de A. Peter Brown.
Sinfonía en re mayor, Brown I: D5
Esta obra destaca dentro del repertorio de sinfonías del compositor por el llamativo e inusual número de movimientos que la forman. Está compuesta por siete movimientos: “Adagio-Vivace”, “Andante cantabile”, “Intermezzo: Allegro scherzante”, “Menuetto”, “Andante siciliano un poco lento”, “Menuetto”, “Finale: Allegro”. Es importante remarcar la importancia del contrapunto en este último movimiento, que hace de esta obra, junto a la Sinfonía en sol menor Gm7, una de las más representativas del autor en cuanto al manejo de esta práctica. La composición es un buen ejemplo del proceso de experimentación que se vivió a lo largo del siglo XVIII, y que afectó sobre todo a las formas instrumentales como la sinfonía. En este caso, la obra se aproxima a la serenata, género que también fue practicado por compositores como Haydn o Mozart, y en el que aparecen un gran número de pequeños movimientos contrastantes. Habitualmente su estructura incluía un movimiento de marcha con forma sonata, un par de movimientos lentos, dos minuetos, un rondó y un final muy brillante. De este modo, se hace evidente cómo hasta finales del siglo XVIII no había una delimitación clara entre los distintos géneros, hasta el punto de que los términos “sinfonía” y “serenata” podían ser intercambiables. Por otra parte, esta sinfonía recibió también el apelativo de “sinfonía solemne”, puesto que podía ser empleada en un contexto litúrgico.
Música de la parodia de Alceste
Esta obra es una de las más destacadas del compositor tanto por su valor musical sino por el contexto para el que fue compuesta. En efecto, la obra fue compuesta para Eszterháza en 1775, en un momento en que Ordóñez se hallaba muy vinculado a Joseph Haydn. De hecho, el propio Haydn dirigió el estreno de esta obra el 30 de agosto de 1775. La composición es una ópera para marionetas que replica la composición homónima de Gluck; segunda ópera “reformada” del compositor y particularmente significativa por incluir, en su dedicatoria, el programa de la reforma que planteaban el compositor y su libretista, Calzabigi. De este modo, Ordóñez se hacía eco de algunas de las novedades operísticas más destacadas de su tiempo, trasladándolas a un terreno −el del teatro de marionetas− muy apreciado en la época.